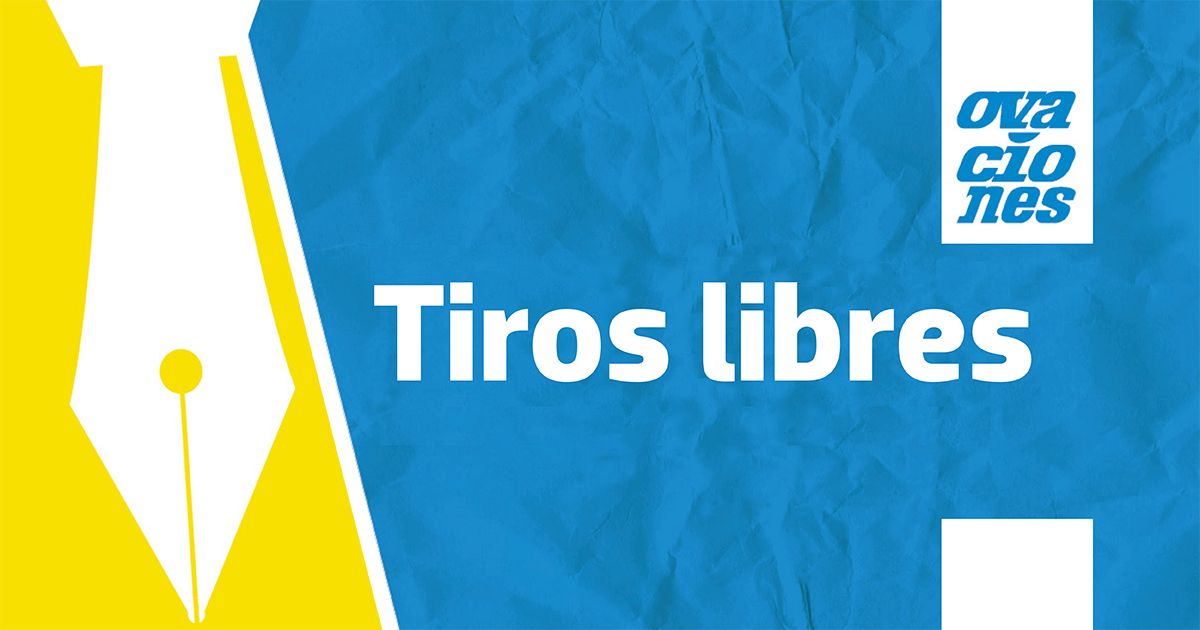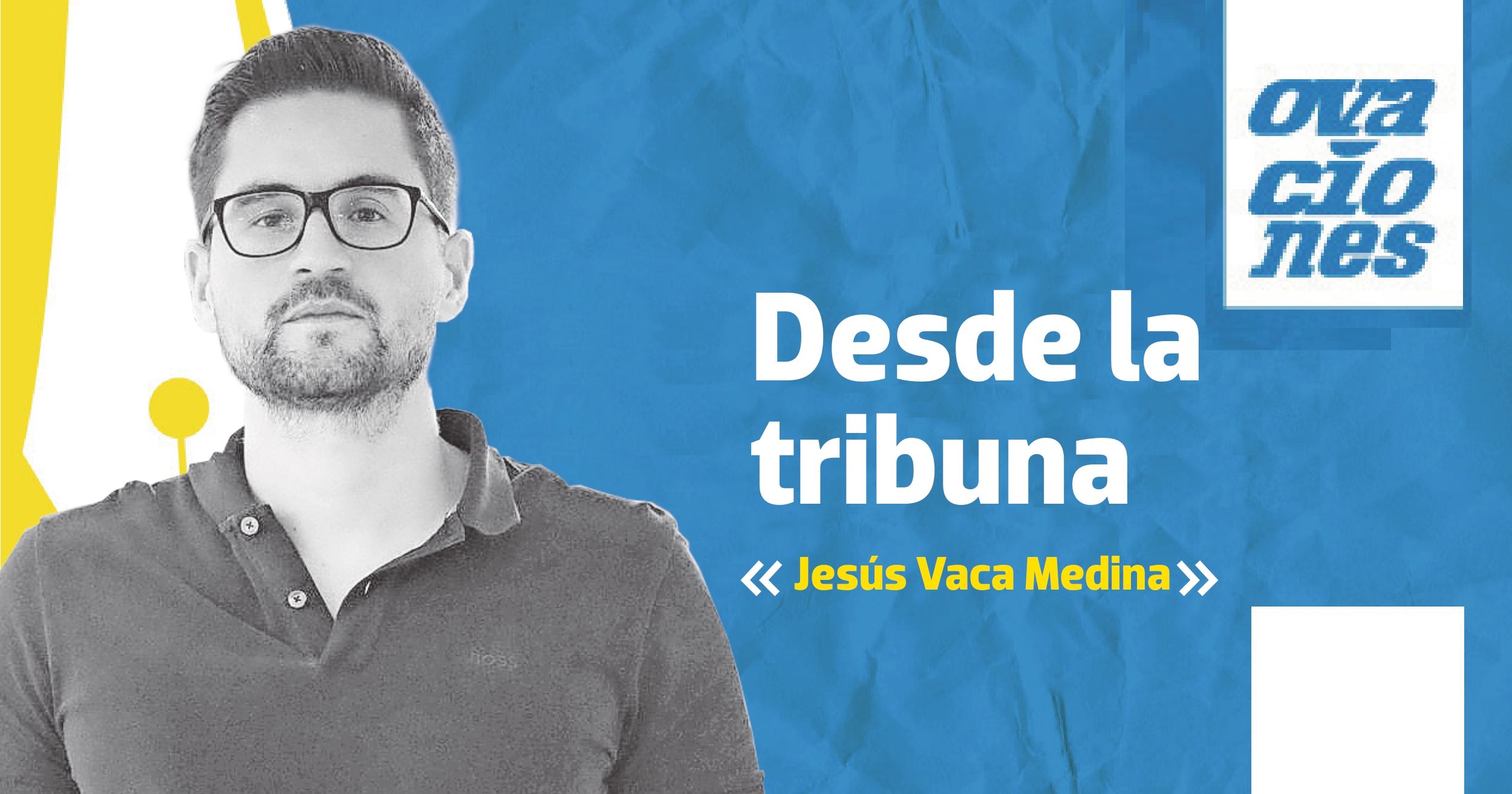Señal: acumulación de datos en pocas empresas Tendencia: aceleración
Durante siglos, el poder estuvo en manos de quienes controlaban la tierra. En la Europa medieval, los señores feudales dominaban territorios, protegían recursos y exigían lealtad a cambio de seguridad.
Hoy, en el mundo digital, el poder ya no está en el campo, sino en la nube; ya no se mide en hectáreas sino en terabytes, y no se ejerce con espadas, sino con algoritmos. Algunos analistas han comenzado a hablar del surgimiento de un “neofeudalismo digital”: un modelo en el que unas pocas plataformas tecnológicas concentran datos, infraestructura y servicios esenciales de manera similar a como los señores medievales controlaban el acceso a la tierra y la producción.
Esta idea, todavía en construcción, no pretende condenar el progreso tecnológico ni evocar nostalgia por el mundo analógico. Más bien, busca nombrar un fenómeno que ya se manifiesta en distintas formas. Hay ecosistemas digitales donde una sola empresa concentra comunicaciones, pagos, comercio, transporte y hasta información crítica del gobierno. Hay ciudades inteligentes enteras gestionadas con software privado. Hay servicios de salud, justicia y seguridad que dependen de plataformas cerradas y administradas desde otro país. El poder se ha deslocalizado y, con él, también las reglas del juego.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Elon Musk. Gracias al dominio tecnológico que ha construido en sectores clave como los satélites, la inteligencia artificial, la movilidad y la infraestructura digital, Musk ha logrado posicionarse como un actor con influencia directa en decisiones estratégicas de gobiernos y conflictos internacionales. Con Starlink, por ejemplo, ha sido capaz de condicionar la conectividad en zonas de guerra. Su cercanía con líderes políticos le ha permitido moverse en un espacio ambiguo: proveedor, asesor, regulado y, a veces, regulador. Este tipo de figuras no representan a un Estado ni rinden cuentas a procesos democráticos, pero ejercen una capacidad de influencia comparable a la de una cancillería o un organismo internacional.
En este contexto, países como México deben reflexionar sobre su papel en la nueva geografía del poder digital. En los últimos años, el país se ha convertido en destino de inversiones millonarias en infraestructura digital. Desde centros de datos hasta nubes híbridas, pasando por servicios esenciales alojados en servidores de empresas extranjeras, la integración al ecosistema global ha sido veloz, aunque no siempre desde una posición soberana. No se trata de rechazar la participación de grandes plataformas ni de cerrar puertas a la inversión. El reto está en que esta integración se haga desde una posición de agencia, no de dependencia.
Para ello, México necesita una estrategia clara que combine regulación inteligente, desarrollo de talento local y fortalecimiento del ecosistema emprendedor. También requiere reglas claras sobre los datos críticos, su almacenamiento y su uso. Necesita, en suma, una visión de largo plazo sobre qué quiere ser en la economía digital global: ¿un proveedor de datos ajenos o un país capaz de generar, proteger y aprovechar los suyos?
Una estrategia de soberanía digital para México podría incluir la creación de centros de datos públicos para alojar información sensible del gobierno, incentivos fiscales para startups de software nacional, y alianzas entre universidades, gobierno e industria para desarrollar tecnologías propias en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. También sería clave contar con una ley de datos personales que no solo proteja la privacidad, sino que defina criterios claros sobre qué información puede almacenarse fuera del país y bajo qué condiciones.
No se trata de resistir la era digital, sino de no entrar en ella como vasallos. La soberanía del siglo XXI no se mide en fronteras físicas sino en servidores, código y capacidades. México tiene el talento y la oportunidad. Solo falta saber si tendrá también la voluntad.
Guillermo Ortega Rancé
@ortegarance